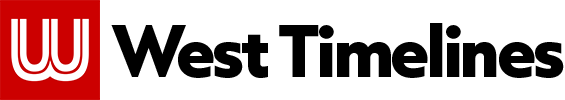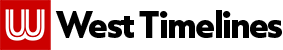Summarize this content to 2000 words in 6 paragraphs in english Hay un corro de gente sentada alrededor de un fuego en la noche de un bosque alemán. Un grupo de mexicanos con español tembloroso y pañuelos en la cara cuenta la historia de sus abuelos, de cómo les arrebataron la tierra los finqueros, cómo los capataces violaron a sus abuelas, cómo los chicoteaba el patrón, cómo nunca descansaban para labrar hectáreas y hectáreas de milpa de las que no eran dueños. Los escuchan, muy atentos, unos alemanes inadaptados que se han mudado a la espesura, se han atado a los árboles y han construido cabañas en las copas para que sus cuerpos sirvan como barricadas ante la gran minera que quiere convertir ese verde de fábula de los hermanos Grimm en carbón. Hablan de la importancia de actuar en lugar de quejarse, de vivir en comunidad. Una cámara graba.La lente era de Valentina Leduc (Ciudad de México, 55 años) y persiguió a las delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que, en 2021, recorrieron Europa para encontrarse con otros proyectos de resistencia y organización colectiva. Una conquista a la inversa, la llamaron con esa retórica suya, 500 años después de que los españoles desembarcaran en México, que buscaba intercambias ideas y conocer otros mundos en lugar de saquear y arrasar. La escena se proyectará por primera vez en público este sábado en la Cineteca de Ciudad de México. Los sueños que compartimos, como esas historias compartidas de noche en torno a una fogata en el bosque, es el primer documental que dirige Leduc, que con cuatro premios Ariel en su currículum ya era una de las editoras más respetadas de México antes de atreverse a dirigir. Después, saldrá de gira con Ambulante por todo el país.Leduc es heredera de toda una dinastía cultural mexicana: sobrina-nieta del reverenciado escritor y poeta Renato Leduc, nieta del vanguardista arquitecto Carlos Leduc e hija del influyente cineasta Paul Leduc. “Cuando me enteré de este viaje, me pareció superimportante documentarlo como un hecho histórico, estas delegaciones mayas zapatistas haciendo esta enorme empresa de salir, cruzar el Atlántico, encontrarse con colectivos allá”. Los escuadrones de Chiapas recorrían el viejo continente en aviones, trenes y autobuses, conversaban, conocían, dormían en hostales o en el suelo de las casas de los activistas que visitaban, dentro de sus sacos de dormir. También los cineastas. “Fue un esfuerzo enorme tanto de zapatistas como de los europeos”.El escuadrón 4-2-1, formado por seis zapatistas, zarpó en un velero de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, el 2 de mayo de 2021 y atracó 52 días después en Vigo, Galicia. Esa parte del viaje la documentó el periodista Diego Enrique Osorno en la película La montaña (2023) y el libro En la montaña (2024). Tras los pasos del primer equipo viajaron, esta vez en avión, más delegaciones de los guerrilleros de Chiapas, que durante meses recorrieron la geografía europea. Y pegados a ellos cuando les dejaron (el movimiento es conocido por ser reacio a periodistas y documentalistas, por lo general) fueron Leduc y su pareja, el también cineasta Juan Carlos Rulfo, hijo del escritor Juan Rulfo, en esta ocasión camarógrafo.Valentina Leduc durante la grabación del documental.CORTESÍAEl resultado no es una crónica de viajes. Leduc se enfocó en tres de los proyectos que conocieron los zapatistas, tres historias de resistencia y esperanza, pequeños triunfos de la gente contra la maquinaria del sistema. Dos en Europa, uno en México: las brigadas de voluntarios que en Galicia, España, reforestan el bosque y sustituyen el eucalipto —plantado durante la dictadura para alimentar la industria papelera, ácido para la tierra y fácilmente inflamable— por árboles autóctonos; los jóvenes alemanes atados a los árboles en los bosques de Hambach y Lützerath contra la minera RWE; y la lucha en la región cholulteca de Puebla que logró expulsar a la empresa Bonafont por saquear su agua y secar sus tierras.“Había tenido la inquietud casi personal, desde tiempo antes, de buscar historias esperanzadoras”, explica Leduc. ¿Por qué escogió esas tres, entre tantas otras? En el caso alemán, “es la mina más grande de Alemania, este país líder europeo, líder económico. Era una manera muy simbólica de reflejar cómo hay un montón de mentiras dentro de este sistema capitalista y cómo de alguna manera es la cuna del capitalismo Alemania, pienso”. RWE pretendía deforestar Hambach y Lützerath. En el documental, se mezclan imágenes del bosque con otras en las que las descomunales excavadoras han arrasado el paisaje hasta volverlo un desierto artificial, parajes sin vida, tierra seca y el rugido de la maquinaria industrial.Los zapatistas hablan del sistema como “la hidra capitalista”, un monstruo mitológico de mil cabezas. Leduc vio en aquellas máquinas “el sistema digestivo de la hidra”. “También me parecía muy gráfico que al lado de eso había jóvenes defendiendo el bosque, viviendo encima de los árboles y proponiendo otras cosas que se están planteando en su propio ser: ‘Qué tenemos de racistas, qué tenemos de misóginos’, trabajando en colectivo cómo desaprender tantas cosas que aprendemos todos. Por otro lado, es una mina que nació con los nazis”.Como en Galicia, donde el monocultivo de eucalipto lo impuso el franquismo para alimentar una industria moribunda. “Son dos industrias muy destructivas, no solo en términos de medioambiente, también de despojos, desplazamientos”. En el norte de España, “están buscando recuperar sus formas ancestrales de vivir y recuperar los bosques, quitar los eucaliptos. Son familias enteras y amigos que hacen este trabajo. Lo que empezó chiquito es una organización mucho más grande y sí han logrado restaurar hectáreas”.En Puebla, los vecinos se organizaron en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI), una organización nacida de la herencia política del zapatismo, contra Bonafont, perteneciente a Grupo Danone, que saqueó el agua en una región donde la gente vive de cultivar el campo. “Me parecía una lucha de pueblos originarios para hacerle frente a esta empresa extractivista que estaba secando el agua de sus ríos. De repente empezó a no haber árboles frutales, no nada más es la ausencia de agua, toda una forma de vida se altera por eso: tienen que migrar, se deshace la vida familiar, los niños se quedan solos y se forma todo este problemón que hay detrás de un problema ambiental”.Still del documental ‘Los sueños que compartimos de Valentina Leduc’.CORTESÍAConsiguieron expulsar a Bonafont y, aunque la batalla por el agua está lejos de terminar, y otras multinacionales acechan la zona, fue una victoria poco común. Todas lo fueron, ejemplos de que los poderosos lo son un poco menos cuando la gente habla, comparte y trabaja en conjunto. La tala del bosque de Hambach se detuvo, aunque antes la minera logró deforestar gran parte. Lützerath no tuvo la misma suerte, pero plantaron la semilla de un movimiento que sigue vivo hoy. El eucalipto está lejos de haber desaparecido de Galicia, quizá nunca lo haga, pero ya hay comunidades libres de él, que han cambiado su paisaje y reclamado su tierra, además de protegerse ante los fuegos que cada año consumen la región con el eucalipto como combustible—otra de las cabezas de la hidra—.¿Fue suficiente? “Si no nos esperanzamos nos va a ir peor. Ni los zapatistas, ni los gallegos, ni los alemanes, ni tú, ni yo vamos a cambiar el mundo, pero han cambiado sus propias realidades. En una entrevista que le hice a [el escritor uruguayo] Raúl Zibechi, me dijo que cada quien tenía que construir su arca de Noé, no era posible que todos juntos agarrados de la mano fuéramos a cambiar el mundo. Ni va a suceder ni lo podemos esperar. Como dicen los zapatistas, cada quien en su geografía y en su calendario, pero sí hay que organizarnos colectivamente, como individuos no vamos a conseguir nada. Esas historias demuestran que la organización comunitaria sí, y es ahí donde creo que está la esperanza”.